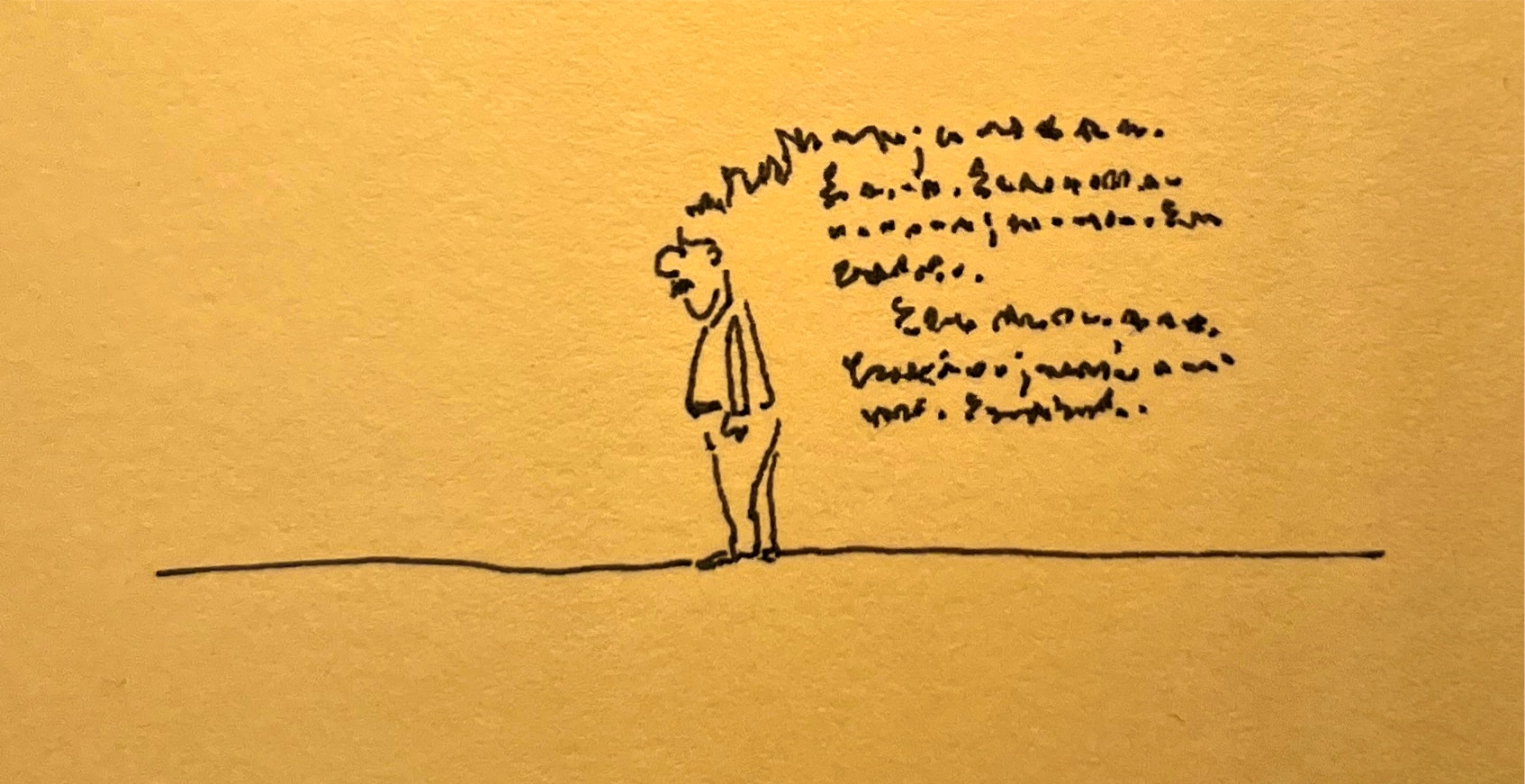
Hay novelas que arrollan al lector en el área grande de una trama, provocando la pena máxima: doce pasos al olvido instantáneo sin leer siquiera el final y hay por lo menos dos cuentos de Julio Cortázar que se resuelven por vía del contundente tiro penal, al filo del silbatazo final. La metáfora va entonces de ida y vuelta: la zancadilla artera contra el lector en pleno vuelo de un diálogo leído como tatuaje y el escritor que coloca la primera sílaba en el manchón de los tiros penales, se retira sigilosamente hacia la media luna de todos sus desvelos y enfila hacia el lector enguantado bajo los palos de la portería, oscilando en ese párrafo nervioso que parece convertirse en eternidad y cuaja una línea supersónica que ha de anidarse al filo de un poste de cama, en el centro de las redes del insomnio o en el ángulo superior de la imaginación compartida.
Que opinen los profesionales sobre las improvisadas filosofías con las que se interpretan cada una de las jugadas, incluso de un campeonato insulso e hipócrita: ya no sabemos qué distracción aplicar a la pasión subyacente del fútbol para evadir la culpa que nos mancha a todos, los miles de obreros muertos, las prohibiciones autoritarias del país sede o la ya generalizada conciencia de que la FIFA es un nido de corrupción y robo a plena luz del día. Que siga el simulacro cada cuatro años, pero que se asuma también que el ecumenismo globalizado de tantos jugadores sobreexplotados como atletas produce no pocos partidos de alta competición resueltos –más allá del tiempo reglamentario y los tiempos extras—en rondas escalofriantes de penaltis.
Algo similar sucede en la literatura que apasiona, sobre todo en el género mal llamado chico: los cuentos o relatos cortos que buscan su triunfo en el fusilamiento –que no duelo—entre el lector (a menudo como cancerbero) y el autor (que suele ser ariete). Se miden los pasos en páginas y puntuación ortográfica, se hace un silencio de miedo y se espera el silbatazo impalpable, casi inaudible, para que toda la trama y sus circunstancias se resuelva –para bien o para mal—en penal de prosa.
Pienso en la jiribilla a la Panenka, ocasional liviandad de los autores que flotan la conclusión como un globo inofensivo que nos vence porque ya habíamos volado vencidos hacia un lado que creíamos predecible. Está el trallazo directo a la cara del portero con o sin guantes que tira el ejemplar en el quicio de la portería donde dormita, precisamente porque no se esperaba el giro final de un romance o la revelación de un crimen y está el tiro de campanita, que pega en el travesaño para picar apenas dentro de la cueva de nuestra portería lectora y está el lector que vuela hacia el ángulo –allí donde las arañas hacen su nido—y atrapa con astucia el tiro lanzado por el cuentista, por no mencionar a los escritores que vuelan la esférica maravilla de un relato por encima del marco, la cuentista que suele atinarle al poste de ambos lados sin poder anotar un cuento y el cuentero que realiza todo tipo de malabares previos al petardo de entregar fácilmente el balón de lo narrado a las manos del lector-guardián.
Sin video que lo verifique, el penal en prosa depende del azar y mantiene la tensión de antaño, la que incluye errores y gazapos circunstanciales y opiniones u ópticas encontradas. No exento de polémica, pero transpira un hálito romántico e hipnótico desde los segundos de silencio que preceden la frase como tiro, la palabra clave como atajada en una mínima trigonometría del etéreo que congela el tiempo, moviliza a los planetas y redefine las estrellas… la página tiembla y las almohadas explotan en un grito que ensordece toda la calma de ese milagro llamado lectura y la celebración puede alterar la marea de las sábanas, la lámpara de la mesilla y el sosiego de la pareja que roncaba a nuestro lado hasta el prodigioso instante en que la prosa como penal imprime su resultado en la conciencia, llorosos los ojos e izados los brazos en esta necia costumbre de hipnotizarse casi todos los días con la pasión de la literatura, en particular la liga de los cuentos, ese género inmenso que no merece opacarse ante los novelones de noventa minutos, las épicas historias de larga duración que –bien vistas—son mayúsculas precisamente por los cuentos y cuentínimos como gambeta o dribling, pases al vacío y trampantojos a treinta metros del arco, donde el escritor como cuentista aplica la pena máxima en cada giro de cintura, cada parpadeo inconfesable cuando pasa el balón de su prosa por debajo del arco de unas piernas, el caño o túnel que provoca bizcos o el callado homenaje del lector engañado que reconoce que hay mucho cuento por tirar directamente al área chica de nuestra pasión… aunque de vez en cuando parezca no más que metáfora de esto que llaman fútbol, calcio, soccer o balompié.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites





