/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/ZA4WWBH2CNHJVO76XWRJN34UZE.jpg)
Toquecito a Villoro:
Me consuelas, Granjuán, de la victoria, y tienes toda la razón: no hay nada más extremo. A mí, como bien dices, me hundió en los versos; tú me das esperanzas de una cura. Yo la espero, sin duda, para mí; no para ti, está claro. Citas, con razón, al burgués gentilhombre de Molière: si él hacía prosa sin saberlo, tú poetizas con exquisito disimulo. Tus frases cortas no se extienden a lo largo sino a lo ancho, no hacia las puntas sino hacia el interior: reverberan con sentidos y sentidos, consentidos resuenan y consuenan, presentidos. Ojalá sepas disculparme este exabrupto; te lo lanzo, supongo, por la suave nostalgia anticipada de que esto se termina. ¿A quién voy a escribirle el martes próximo? ¿A quién diréle y callaréle tantas cosas, de quién leeré los frescos arabescos?
En fin, para sintetizar: que les ganamos y ahora viene la difícil en serio, la que importa, el último campeón contra el campeón in pectore, tan a menudo in pectore. Es curioso que sean Francia y Argentina: tú sabes que he vivido en las dos y creo que conozco una de ellas –y que la otra me parece incognoscible. Por eso pienso que, guardando las imposibles proporciones, son dos países que ahora se parecen: ambos vacilan y extrañan con pasión sus viejos buenos tiempos, sus años dorados. La única diferencia –menor, tan elocuente– es que Francia sí tuvo años dorados.
Ahora, que ya no, se ha vuelto el gran semillero futbolístico del mundo, y parece casi inexplicable. Porque lo es, se me ocurre una explicación que espero que no explique nada: te la cuento, a ver qué te parece.
El fútbol europeo cambió tanto. Sabemos que sus equipos se llevan lo mejor del balompié sudaca y africano a sus países lo antes que pueden, pero en los mundiales cada cual vuelve a su selección. Hubo tiempos en que esos países europeos poderosos se desinflaban cuando debían jugar con Brasil o Argentina; ya no. Ahora sus jugadores no son esos brutos muy bien entrenados, muy físicos que a veces ganaban porque corrían más que nadie pero eran torpes con la bola. Yo sospecho que es culpa de la formación: hasta hace 30 o 40 años cada chico aprendía a jugar al fútbol en su barrio, su plaza, el patio de su escuela: sus modelos eran otros chicos como él, los hermanos mayores, los cracks de su manzana –y entonces lo que podían aprender se limitaba a sus entornos. Se mantenían estilos nacionales, habilidades regionales. Ahora, en cambio, los chicos aprenden mirando por la tele a Neymar o Messi o Mbappé –y da lo mismo si están en Córdoba o Kinshasa o Kichinau–: su origen ya no condiciona su formación y sus habilidades. Así que hay belgas o italianos que juegan como si vinieran de la playa de Copacabana: un disparate. Y después tienen buenas escuelas, buena educación, buena alimentación –y entonces se destacan.
Pero hay otra cosa. Siempre se habló del hambre, de las ganas que ponían, además, los jugadores sudamericanos. Cuando el fútbol sudaca era mejor la mayor parte de sus futbolistas venían de los márgenes, de los barrios más pobres. Ahora el fútbol europeo lo emparejó y, curiosamente, lo hizo cuando sus futbolistas también empezaron a venir de los márgenes, de los barrios más pobres: cuando sus jugadores dejaron de ser clase media blanca local y pasaron a ser, en mayoría, los hijos de inmigrantes africanos. ¿Se podría suponer que el fútbol es un deporte donde los pobres son mejores? ¿Tú qué piensas, Granjuán? Y, si así fuera, ¿por qué lo sería?
En cualquier caso la final será, sin dudas, una batalla entre viajeros. Las patrias –esa invención francesa– se pondrán en juego; las representarán dos bandas de recién llegados. Un hato de argentinos –inmigrantes de tercera o cuarta generación– contra uno de franceses –inmigrantes de primera o segunda– defenderán sus himnos, sus banderas, todo tipo de esencias nacionales. Yo espero que defiendan la creación y la alegría.
Así seríamos felices –por un rato. Me hablas de tu felicidad y la encuentro feroz: yo también lo sería si escuchara en la puerta de mi casa el grito de los tamales oaxaqueños calientitos. Pero en mi casa solo se oyen mirlos y búhos y abubillas y sobre todo las urracas, esas aves tan despiadadamente bellas. Las miro mucho y me sorprenden: cada vez que bajan a buscar algún mendrugo –o un pedazo de carne– que les tiro, toman infinidad de precauciones. Allí donde los otros se abalanzan, ellas calculan, temen. Son cobardes: son las más grandes y fuertes y cobardes. Lo cual me sorprendía ya antes, pero me preocupó cuando supe que eran los pájaros más inteligentes. Esa yunta de inteligencia y cobardía me perturba. Y no quiero, por ahora, por si acaso, decir más: ciertas metáforas me pueden.
Disfrutemos, por un rato, del silencio.
Abrazos.
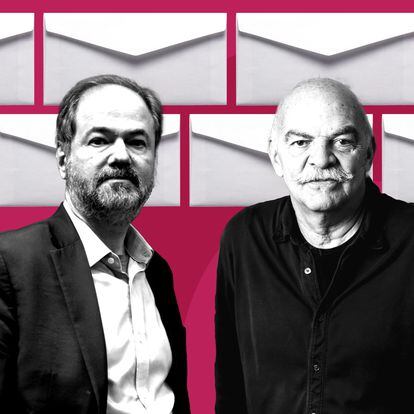
Suscríbete aquí a nuestra newsletter especial sobre el Mundial de Qatar
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites





